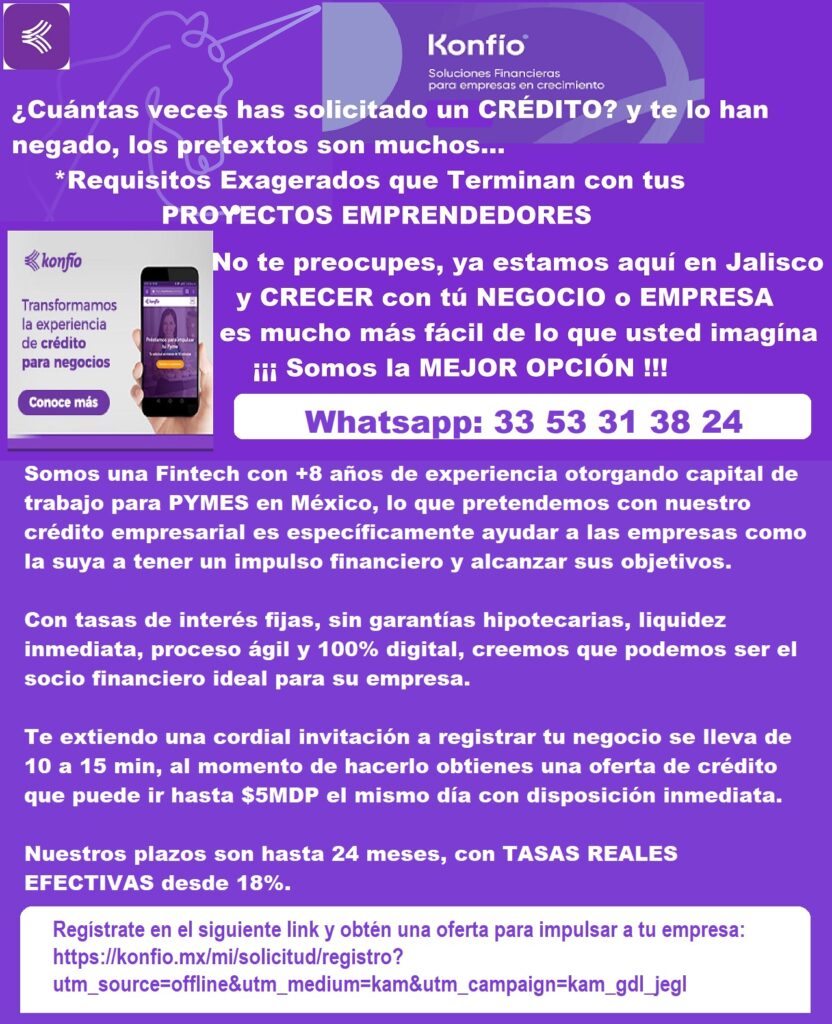MANOS OSCURAS
El conductor te lanza la carrocería de su vehículo en el cruce de la calle y uno a pie no tiene otra opción que frenarse y mirarlo a los ojos para ver cómo se justifica, pero obvio que no mira. Y si le das un golpecito de bronca a su vehículo con los nudillos, se enerva. Frena, te insulta y se va. Uno se indigna. Se indigna al paso de otro conductor que en la esquina acelera cuando va a cruzar la pareja de adultos mayores o el padre con el bebé en la carriola. Te indignas con el poder del burócrata de cerrar cualquier opción de solución con el despótico “vuelva cuando tenga el original de esa copia” que nunca pidió. Uno se indigna con la oficial de seguridad que hace como si no existieras y te cierra la puerta de la farmacia en la cara, aunque falten cinco minutos para la hora. Un amigo me contaba cómo le quitaba el bono mensual su jefe en la oficina en derechos humanos porque al cumplir las ocho horas se retiraba. Otra amiga indignada relataba cómo el banco no aceptó devolverle el dinero que le quitaron en una compra que nunca realizó con su tarjeta. Un colega se indignaba en los comienzos de su carrera cuando su editor le quitó el trabajo propuesto para dárselo a otra colega del área sin más explicación. Indigna que una propuesta de trabajo no merezca ni una mínima respuesta al teléfono o en el correo electrónico. Que en el aeropuerto reclames por la tardanza en la atención y no recibas disculpas. Que el frutero o en el puesto del tianguis te aumenten el precio por tu aspecto de extranjero o las ropas que llevas. Que alguien mate a una madre por reclamar por la desaparición de su hija. Que la autoridad sólo ofrezca condolencias por ese crimen. Indigna que la economía vuelque a niños a la indigencia. La indignación en tiempos de Aristóteles se definía de manera diferente a cómo la entendemos hoy. Es “el sufrimiento ante quien aparece yéndole bien inmerecidamente”, hizo saber. Ese “inmerecidamente” se asemeja a ironía.
 En días pasado en el Estado de México una pareja dejó sus trabajos desesperada y corrió hacia su propiedad que había sido usurpada por desconocidos. Cuando quiso entrar rompieron un vidrio y la detuvieron porque a las cinco patrulladas presentes no les constaba que eran los dueños, como sí al parecer eran quienes estaban adentro. En el Ministerio Público no entraron en razón con ellos hasta que intervino una mano amiga poderosa que “les hizo ver” algunas irregularidades del procedimiento. Vieron como el abogado de los usurpadores -alguien que tiene el despacho frente al propio MP y se cuelga del servicio de electricidad- le entregaba dinero, displicente y antes sus ojos, a uno de los agentes que lleva el caso. Al día siguiente, al comenzar a indagar recibieron videos de vecinos donde se ve que los usurpadores entraron por la parte trasera de la casa y cambiaron luego las cerraduras mientras una patrulla policial atestiguaba desde la calle. Los usurpadores se declaran inquilinos de alguien que se presenta como propietario y que por supuesto no es la pareja que hoy se enfrenta a una disputa que asume le llevara años de litigio porque “así son las cosas en esto”, dice indignada. Un comentario ajeno al matrimonio y que llegó de inmediato y aventurero fue preguntarse porque no recurrir a “esas manos oscuras conocidas” para que entren a la casa y la recuperen. La indignación vestida de justicia por mano propia.
En días pasado en el Estado de México una pareja dejó sus trabajos desesperada y corrió hacia su propiedad que había sido usurpada por desconocidos. Cuando quiso entrar rompieron un vidrio y la detuvieron porque a las cinco patrulladas presentes no les constaba que eran los dueños, como sí al parecer eran quienes estaban adentro. En el Ministerio Público no entraron en razón con ellos hasta que intervino una mano amiga poderosa que “les hizo ver” algunas irregularidades del procedimiento. Vieron como el abogado de los usurpadores -alguien que tiene el despacho frente al propio MP y se cuelga del servicio de electricidad- le entregaba dinero, displicente y antes sus ojos, a uno de los agentes que lleva el caso. Al día siguiente, al comenzar a indagar recibieron videos de vecinos donde se ve que los usurpadores entraron por la parte trasera de la casa y cambiaron luego las cerraduras mientras una patrulla policial atestiguaba desde la calle. Los usurpadores se declaran inquilinos de alguien que se presenta como propietario y que por supuesto no es la pareja que hoy se enfrenta a una disputa que asume le llevara años de litigio porque “así son las cosas en esto”, dice indignada. Un comentario ajeno al matrimonio y que llegó de inmediato y aventurero fue preguntarse porque no recurrir a “esas manos oscuras conocidas” para que entren a la casa y la recuperen. La indignación vestida de justicia por mano propia.
 En la novela “¡Estafen!”, del escritor y exmagistrado Juan Filloy, se hace una crítica sutil y meticulosa a la justicia. El personaje delincuente asume allí que “las estafas peores especulan con el desamparo de las víctimas y la estúpida aquiescencia de la ley”. También le dice al juez que en las historias de vida de los santos “no hay ni comerciantes ni políticos ni jueces”. Mucho menos policías y notarios.
En la novela “¡Estafen!”, del escritor y exmagistrado Juan Filloy, se hace una crítica sutil y meticulosa a la justicia. El personaje delincuente asume allí que “las estafas peores especulan con el desamparo de las víctimas y la estúpida aquiescencia de la ley”. También le dice al juez que en las historias de vida de los santos “no hay ni comerciantes ni políticos ni jueces”. Mucho menos policías y notarios.
@DaríoFritz